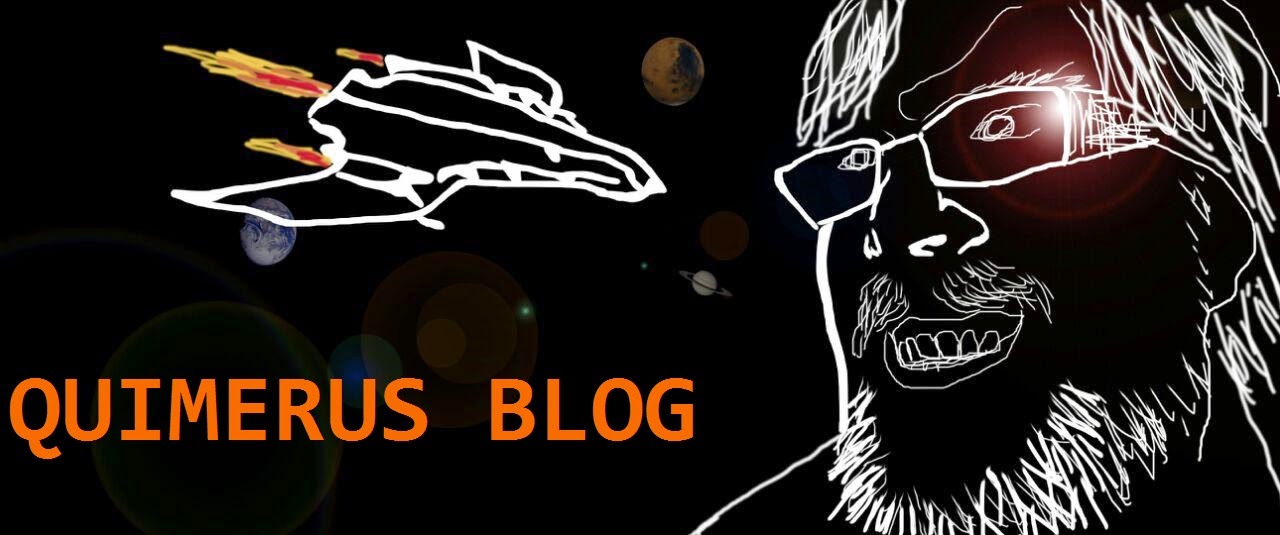La noche es fría.
Tengo hambre.
Quiero helado.
Pocas posibilidades.
Ha sido un día largo, de los últimos que quedan de invierno. Acabo de montarme en el coche tras irme de caminata, una larga y pesada.
Son las cinco de la madrugada, o eso logro discernir en el reloj del coche; igual me equivoco con el termómetro. No hay helado en la casa que tengo que volver a vivir. Ni tampoco tiendas abiertas. Paso por bazares, enclaustrados en verjas metálicas. Los supermercados están apagados. Ninguna gasolinera tiene servicio 24 horas ni dependiente nocturno al que romper la tranquilidad. Cualquier local de comida rápida está inerte, desprendiendo la mortecina luz anti-insectos que previene a la mugre de la cocina llenarse de larvas y moscas.
Mis ojos pesan. Controlo el vehículo puramente por memoria muscular de mis brazos en el volante. Aunque en la radio suena una extraña mezcla de Jazz ambiental con sintetizador electrónico bastante pegadizo, no logro quitarme la idea de comerme un cono de nata y chocolate.
Mi fuerte apetito por el lácteo escarchado y dulce pelea contra toda posibilidad de ser satisfecho, en el peor momento de la jornada y en el peor momento del año para la venta de polos.
En el campo de visión de mis retinas vidriosas atino un monolito de plástico brillando. Está en medio de la acera, en extrema soledad. Una máquina expendedora de bombones congelados. Aparco torpemente mi carro. Como un golem desciendo y ando hacia la máquina expendedora. El cartel del logo que lo adorna está descolorido, igual están las etiquetas de los botones. No se distigue nada. Sólo es visible una minúscula pantalla digital anticuada.
Pulso un botón al azar, sale "1.10" en rojo en la pantalla. Me da igual el producto. Saco mi cartera, tengo cuidado con el gélido viento que sopla fuerte, a pesar de que no tengo ningún billete que pueda soplar, sólo chatarra de monedas. Junto un puñado de céntimos, siendo el más grande de ellos una divisa de 20.
A pesar del sopor cerebral, razono que es mejor meter las monedas más pequeñas para ver si sirven, y además en caso de que se atasque con alguna moneda, perder lo menos posible. El contador de la pantalla llega a 1.10. Pulso el botón de producto. No pasa nada. Igual me he equivocado de botón. Pulso otro que me suene haber pulsado primero. Nada. Pulso el botón de devolver dinero mosqueado, sabiendo que tendré que volver a hacerlo, y que igual no me devuelve el dinero. Retintinea fuertemente el habitáculo de devolución. Recojo el dinero. Nada de devolverme monedas de mayor valor. Eso habría sido conveniente, práctico. Insidioso, vuelvo a contarlo. Está justo como lo metí, las mismas monedas.
Para no cometer errores, pulso todos los botones. Todos marcan "1.10". Meto las monedas de nuevo, ceremonialmente. Me pongo a contar cada posición de botón, para cercionarme que pulso el primero.
Presiona con el dedo índice. Mucha gente ha perdido la costumbre de usar el índice ante tanto mando de televisión y teléfono móvil. Yo me cerciono de seguir usándolo, es más largo y llegas antes para pulsar, se ahorra tiempo. No sé cuánto tiempo ha pasado, me he quedado absorto de tanto reflexionar sobre dígitos.
Miro en el cajón de donde debería salir el producto. No hay nada salvo un par de hojas y envoltorios de plástico. Infuriado, pulso todos los botones. Nada, salvo la calderilla del botón de devolución. Paso de meter otra vez el dinero. Aporreo la máquina. La zarandeo. Cuesta. Los que fabricaron este armatoste pusieron empeño en hacerlo tan seguro como una caja fuerte, a prueba de mocosos vandalistas y yonquis desesperados por robar las ganancias. Comienzo a ladearlo. Va cogiendo impulso. tras varios minutos, la máquina vacila sobre uno de sus vértices. En un instante eterno, se mantiene en equilibrio, y cae en redondo.
El frontal de la máquina revienta como una puerta echada abajo por la policía. El interior es una cámara de celdillas frigoríficas, llenas de ruedecillas y engranajes como un reloj suizo. Una neblina breve se escapa. Rebusco en todas las oquedades. Ni un solo bombón crocanti o sandwich de nata. Solo encuentro una rata criogenizada. La cojo. Podría haber sentido asco, podría haber cavilado sobre cómo llegó hasta ahí, pero sólo quiero cercionarme de que es un helado. Tiro la rata.
Decepcionado, vuelvo al coche.
La luz solar asoma macilenta por el horizonte. Ya no suena jazz alternativo en la radio, sólo un comentarista casposo haciendo publicidad sobre seguros de auto. Continúo mi ruta. Con más hambre y frío. El sueño me invade al volante. Los ojos pesan más que el mercurio. A la orilla de una playa, una brisa cálida me acaricia sentado a la mesa. Ofrezco un helado a una mujer que se acerca...